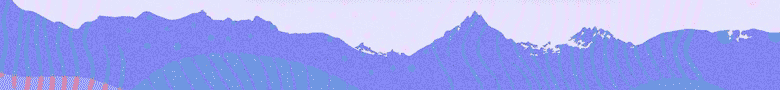Tiempos de pandemia.
Nosotros, que vivimos lejos de nuestras familias (creo que 3 mil kilómetros es lejos, no sé) lo sentimos y mucho.
En los últimos veinte días tuvimos la suerte de que nuestro hijo pueda pasar un tiempo con sus dos abuelas: mi mamá y la de mi compañero.
Nuestro hijo jugó mucho, hizo empanadas, leyeron cuentos, aprendió canciones, se bañó, comió, hicieron selfies, paseó y todo con sus abuelas. Las hizo reír después de muchos meses de encierro y angustia para ellas, personas «grandes» (tampoco son viejas, che) que tienen un bicho como enemigo número uno en sus vidas. Y de sus vidas, literal.
Las abuelas vienen librando una batalla silenciosa y agitada que deteriora el sistema de defensas porque el estado anímico está en baja, porque el miedo gobierna el cuerpo y la mente y saben que ellas son carne de cañón: no se pueden enfermar de eso, porque enfermarse de eso implica el riesgo más grande jamás vivido: morir.
Son optimistas. Son positivas. Siguen concentradas en cosas saludables y no se enroscan tanto. Pero el virus está ahí. Al acecho.
La esperanza es la vacuna y ninguna de las dos la tiene aún. Mi vieja, de hecho, está lejos de tenerla pero cerca de que el bichito la ataque de imprevisto, en un supermercado, y sin defensa posible.
El miedo e incertidumbre sobre la muerte nos taladra el cerebro desde que el hombre es hombre. Filósofos, sociólogos e influencers abordan este tema sin más que una única respuesta absoluta: morir vamos a morir todos, todas, todes. Nadie puede evitarlo, y creo que nadie quiere tampoco. Un poco, de hecho, creo lo contrario.
¿Qué plan divino preveía esto?, se pregunta una. Y ahí se abren otros interrogantes. Algunos sin respuesta.
Hasta marzo del 2020 las despedidas con las abuelas eran entre lágrimas, pero las lágrimas de saber que no las íbamos a ver hasta dentro de unos meses, las del extrañar y el pensar si esa decisión de irse tan lejos es tan buena cuando tu hijo se va a criar sin ellas, licenciadas en el arte de malcriar, en dar el chocolate prohibido y decir setenta veces por día un te amo en forma de palabra o alfajor con dulce de leche. Todos sabíamos en ese entonces que la muerte podía llevarse todo, sí. No es que no. No es que ahora sabemos lo que es la muerte y antes no sabíamos.
Es que ahora, ahora… todo es más profundo. El miedo, un poco, también. Y es a no saber si las vas a volver a ver porque se pueden morir más rápido y distinto.
Las lágrimas ya no son las que eran y el «cuidate mucho» es enfático y poderoso. Casi una oración, un mantra, un pedido al cielo y a la ciencia para que no les pase nada. O para que no les pase esto, al menos.
Las lágrimas no nos permiten decirlo, el miedo tampoco, pero es ese. El miedo a que se mueran por esto, aún sabiendo que se van a morir algún día una no quiere que llegue nunca. Y ahora, encima, esto acelera todo. Y ni siquiera te permite darles un beso de despedida en paz.
El virus reflota la muerte y nos roba la chance de una última mirada y una despedida amorosa. Nos deja a secas sin poder siquiera empezar un proceso de duelo digno. Y ni hablemos de morir dignamente.
Hay fotos por todos lados de personas internadas, con sus manos agarradas a un guante inflado como para que ese cuerpo muriendo y esa cabeza inconsciente, perciba al menos a un otro de plástico que lo sostiene para no irse como si nada. Me hace llorar esa foto. Yo no quisiera morir así, pienso. Ni que mi mamá muera agarrada a un globo. No quiero despedirla nunca, pero si hay que hacerlo porque es el ciclo de la vida, quiero ser yo la que le agarre la mano.
A todo eso ahora le tenemos miedo cuando dejamos a mamá en el aeropuerto y nos subimos al auto y si no lloramos hasta entonces – para no hacer llorar a la vieja – nos quebramos recién ahí, invadidos por el pánico de no haber dicho algo que no podamos volver a decir nunca más.
Todo lo que pasó desde ese primer caso de coronavirus en el país, hasta hoy, ha ido incrementando las desgracias y prácticamente nadie quedó afuera de velar en la imaginación a un conocido.
Y ¿cuántos se saludaron sin saber que era la última vez?. Compañeros de 30 años juntos sin un «chau, mi amor, te amé.» Nietos sin entender por qué el abuelo no vuelve. Familias enteras arrebatadas por este flagelo.
Ayer, sin ir más lejos, me enteré de la muerte de Mariel. Una compañera dulce, buenaza, de esas que querés a los cinco segundos de conocer. Compañera de mi gremio. Murió por COVID. Subí una foto a mi Instagram, una que tengo con ella abrazadas, como las que subo en los cumpleaños sin poder entender que está muerta. Todavía no lo entiendo. Mientras escribo esto me entero que un compañero de trabajo de mi suegro murió hoy. También por COVID.
Entonces el miedo reflota todos los días. Las no despedidas se vuelven costumbre. La falta de ritos no nos quedan bien y la muerte nos pasa por el costado. La siento victoriosa, impune. Prendo una vela y le pido que se aleje. Que nos deje en paz un rato. Que no sea tan ingrata. Que no nos deje ese vacío. Que ya nos vaciaba, pero que no hace falta que sea así.
Le cuento que no se va a salir con la suya, que acá nos aferramos a la vida y al deseo de agarrarnos de las manos cuando nos toca irnos. Como para haberla vencido un poco. O al menos hoy.
Fuente: diario prensa